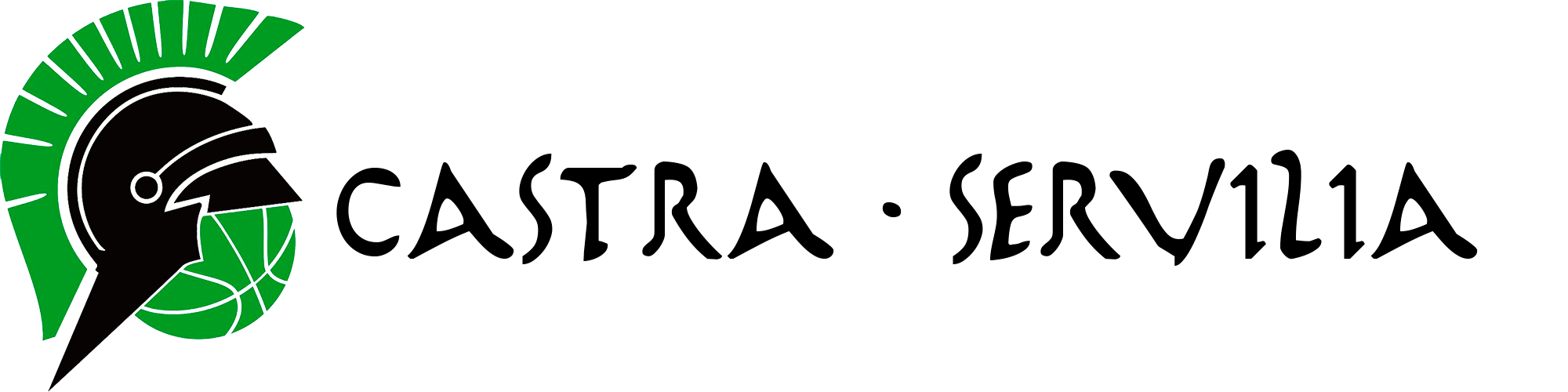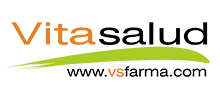-
Estás en:
- Inicio /
- Actualidad /
- Eventos /
- En las entrañas de Tormantos - Capítulo 10
En las entrañas de Tormantos - Capítulo 10
Publicada el: 16/04/2014
Narrativa
,
Escritura
,
En las entrañas de Tormantos
,
Narrativa Hipertextual
,
Capítulo 10
En capítulos anteriores... (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
En las entrañas de Tormantos.
Diez.
Desde que delatara durante la confesión a don Fermín su paternidad, al Erudito lo habían consumido las horas. No dejaba de escuchar la profunda voz de la Serrana en su cabeza. Llamándole. Recriminándole. Acusando su inmensa ingratitud. De él, que fue salvado sólo para que ejerciera de leal mayordomo, se esperaba devoción. Su insignificante vida persistía nada más por comodidad para ella; de otro modo, habría acabado despeñado como cualquiera. Era tal el nivel de ansiedad que mostraba el Juanito que podía sentir la presencia junto a sí de su Dueña; empapándose con la humedad de su aliento al vapulearle. Con claridad escuchaba su reclamo. La obligación de presentarse ante sus pies. De reconocer la traición.
Tampoco podía actuar de otra manera. Se persignó tres veces de forma consecutiva, cerró la puerta con llave, con la falsa esperanza de regresar, y encaminó sus pasos hacia la cueva donde de facto le esperaba. La marcha trémula por las callejuelas asustadas del pueblo, el rumor lejano de las oraciones procedentes de la Plaza y el eco de sus huellas fueron los únicos acompañantes hasta el sendero, tantas veces transitado en su servidumbre. Es cierto que en el trecho tuvo un pensamiento para la Marmionda, la ramera causante de su desgracia. Deseaba matarla con sus propias manos, acaso llevar su cadáver en ofrenda. Mostrar su arrepentimiento; quizás desviar la atención del perjurio cometido por la delación. Sin embargo, sabía de lo estéril que resultaría el intento. Isabel de Carvajal lo requería a él; a nadie más. Dejaría morir a la Mestiza de inanición.
…
Los cinco campesinos que quedaban de la batida originaria imploraron a Sebastián una retirada. A medio camino de la nada, tan escasos en número y fuerzas, apenas lograrían ascender por la vereda, ni siquiera vislumbrar las ruinas del castillo. Sebastián se resistió obstinado en su idea de hollar la fortaleza para rescatar a su querida coima, pero a su pesar, hubo de dar su brazo a torcer.
Bajaron en orden, desandando sus pisadas. El militar, esta vez en cabeza, guió al atemorizado grupo sin conseguir alejarse del perenne soniquete del tamboril, que como un espectro los acosaba, incluso silenciando el crotorar de las cigüeñas que recién comparecían por Tormantos, anticipándose a San Blas. El vello de todo su cuerpo se erizó ante la espeluznante certeza de que la cabeza de Cabra estaba más próxima de lo que habría imaginado. En pocos segundos, la imponente silueta de desgajados hilachos colgantes se plantó ante la retaguardia de la milicia, saltando a través de los pastizales. Sin oportunidad de reaccionar, los dos aldeanos que cerraban la expedición cayeron de bruces con sus gargantas cercenadas. Un lodazal de sangre y arena se formó alrededor anegando los tiernos brotes con la premura de los últimos estertores. Sebastián se arrojó hacia el Jarramplas enarbolando la laya aunque sin tiempo para proteger a los pobres campesinos martirizados. El resto huyó a la carrera los pocos menos de doscientos metros que los separaban del pueblo.
…
La Serrana recibió al Mayordomo tan altiva como éste esperaba. Su formidable perfil saturaba la, ya de por sí, abundante naturaleza. Apostada en lo alto de una peña, el viento serpenteaba por entre sus torneadas piernas agitando los harapos que eran su falda. La camisa, desabotonada al cuello, permitía intuir su turgente busto. Sus caderas prominentes. Su melena desaliñada. Su mirada intensa. Todo en ella invitaba al abisal precipicio de sus carnes. Y Juan, derramado en el suelo, a medio metro del risco y postrado a sus pies, gime su deslealtad. Aún no ha necesitado la Isabel de Carvajal pronunciar una sola palabra. Su mera estampa, la certidumbre de conocer el destino de los otros que antes que él hincaron sus huesos, hizo revelar al Erudito la infidelidad. Relató entre llantos, sin levantar la cabeza más de un palmo de la tierra, cómo había desvelado su secreto al Cura, el robo de la Mestiza al Jarramplas, y por supuesto, el deseo que sufría por perderse dentro de ella. Dentro de su Dueña.
Con un brinco aterrizó a su lado la exuberante figura de la Serrana. Le agarró de los cuatro pelos de la nuca hasta alzarlo a la altura de las ancas. Se encorvó hacia él y rozó con sus labios el cartílago de su oreja al susurrarle. Un escalofrío recorrió todo el sistema nervioso del vasallo Juanito antes de experimentar un descomunal dolor. La sangre se vertía por el mentón procedente del desgarro que los dientes habían acometido en el oído. De un golpe seco con la rodilla en el hueso sacro lo mantuvo inmóvil tendido en el empedrado. Le desgarró los pantalones y las vestiduras con una fuerza y velocidad inhumana. Con una única mano le izó de los talones como a un rapaz recién nacido. Lo zarandeó hasta volcarlo con el pecho y el vientre sobre una roca. Separó las piernas del siervo, y con el puño a través del esfínter, hurgó hasta el prolapso. Los aullidos y gritos del Erudito estallaban el ruido de las gargantas, haciéndolas sordas. La Serrana, satisfecha con el ritual, lo dejó echado semiinconsciente. Aunque no muerto, pues quería que su hijo también gozara del sacrificio.
…
Sebastián amenazaba con las escasas armas al demonio que tenía frente a sí. La mejor estrategia que podía abordar sería la de contener al monstruo sangriento e intentar retroceder hasta el pueblo, sin perderlo de vista. No podía confiar en que los huidos fueran a su rescate con más hombres, sin embargo, si conseguía llegar al menos a la villa, tendría una oportunidad de sobrevivir.
Paso a paso, el soldado logró el repliegue mientras atraía al ser demoníaco fuera de su entorno. Las piedras del primer callejón se asomaban inertes a la espalda del joven. A cada intento de cazarlo, Sebastián respondía blandiendo las afiladas puntas de la horca, desafiándolo con el hierro. No obstante, el Jarramplas parecía disfrutar con el baile de la contienda, como sabedor de su superioridad y de la expectación que levantaba en las cercanías de la Plaza. A su rastro, las ventanas y puertas de las casas se cerraban despavoridas; como implorando su inocencia.
Queridos lectores, deben decidir si:
A. El Jarramplas llega hasta la Iglesia; o por el contrario,
B. Acude a la llamada de su madre, la Serrana.
Puedes emitir tu voto de las siguientes formas:
- ENCUESTA: de libre acceso en el siguiente enlace.
- WEB: comentando directamente en la publicación del texto en la web.
- FACEBOOK: dejando tu comentario en el muro.
- TWITTER: mencionando al usuario @CastraServilia y empleando el hashtag #enlasentrañasdeTormantos.
![]()
"En las entrañas de Tormantos" por Castra Servilia se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 3.0 Unported.