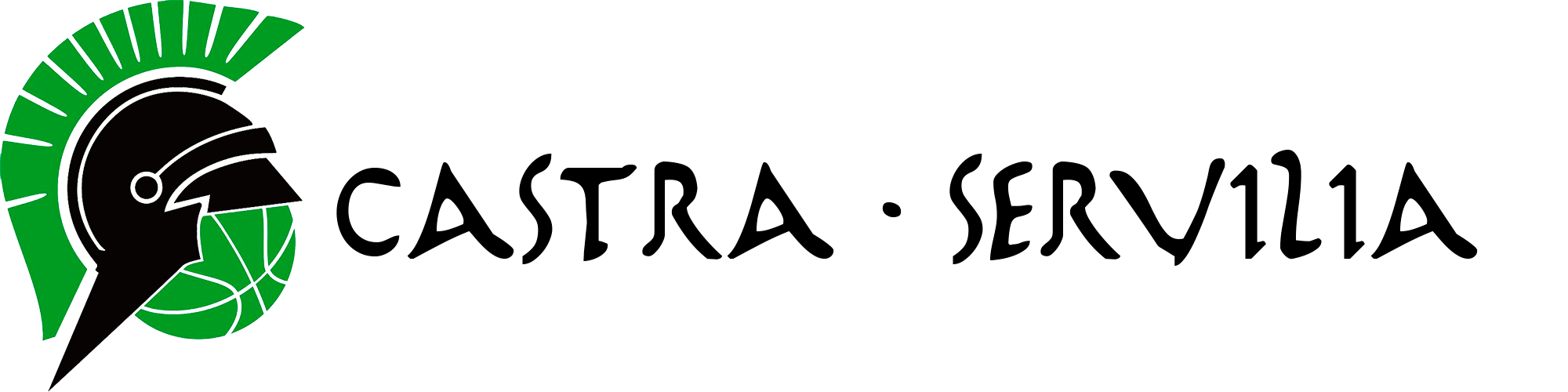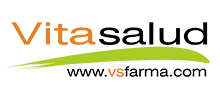-
Estás en:
- Inicio /
- Actualidad /
- Eventos /
- En las entrañas de Tormantos - Capítulo 2
En las entrañas de Tormantos - Capítulo 2
Publicada el: 19/02/2014
Narrativa
,
Escritura
,
En las entrañas de Tormantos
,
Narrativa Hipertextual
,
Capítulo 2
En capítulos anteriores... (1)
En las entrañas de Tormantos.
Dos.
- Vosotros, pecadores. Sí, pecadores todos y cada uno de vosotros. Libertinos, egoístas, lujuriosos, avaros, holgazanes, cobardes. Vosotros le negáis la cara a vuestro Señor y seguís andando como si un día la justicia divina no fuera a alcanzaros. Vosotros, que teméis el mal del vecino y os inventáis historias de demonios con cabezas de cabra, cuando el verdadero fuego del infierno vive dentro de vuestras almas. Vosotros dais la espalda a Dios cuando acudís a esas casas de perdición y a cambio de los cuartos con los que deberíais proveer a vuestra familia dais rienda suelta a vuestro apetito carnal. Yo os veo. Yo lo sé. Imaginaos, pues, lo que no verá el Altísimo. Y después os permitís no venir a cumplir con vuestro deber como católicos, como hijos de Dios… Estáis marcados con la mácula del vicio. Vosotros; y vuestros hijos; y los hijos de vuestros hijos. ¿Acaso no sois temerosos de Dios? No os queda más que rezar. Rezad por la salvación, por el bien de este pueblo, por la riqueza de los campos que ahora están anegados, a consecuencia, seguro, de vuestras demasías. Y alzad también vuestras plegarías por el alma de ésa que es ahora tema de vuestras cavilaciones. No echéis cuentas de fantasmas que no existen sino del pecado que es el único que ha podido empujar a ésa a perderse. Oremos juntos, dedicándole al Señor el himno para pedir su perdón: Padre Nuestro...
Al instante, los parroquianos entonaron la oración. Aquel domingo, sin embargo, las voces no sonaron al unísono ni tenían apenas fuerzas, más bien parecía el murmullo de un coro ebrio. Andaban, en su mayoría distraídos. La arenga del Cura ni les había asustado ni les había calmado. Los más perspicaces eran, además, conscientes de que apenas había mencionado a la mestiza. Un padre nuestro no iba a hacer aparecer a la Marmionda, pensaba mordiéndose el labio Angelita, otra de las habituales en la Casa de las Muñecas. La Madamé estaba inquieta. En el prostíbulo, todas sabían que el viernes por la noche la Marmionda había salido porque se había citado con un apuesto soldado, un tal Sebastián, muy guapo, decían entre risas las meretrices. Pero era domingo y aún no había dado señales de vida. En ninguna parte de la Sierra de Tormantos se sabía de su paradero. Y tal vez, el hecho hubiera pasado por alto y todos habrían pensado que se habría fugado con aquel mozo si no fuera porque la mañana anterior el tal Sebastián se había presentado en el pueblo pidiendo información sobre la muchacha. Y claro, había inquietado a la Madamé, que de por sí ya era una mujer muy nerviosa. Doña Francisca, había sacado sus rosarios del cajón de la mesilla, los que guardaba junto al cofrecillo de las ganancias, y se los había dado a Angelita para que asistiera el sábado y el domingo a la iglesia y escuchara mejor lo que las gentes comentaban.
Angelita estaba allí apostada sobre una columna. Ya había sacado en claro que con todo aquel asunto de Marmionda, la Casa de las Muñecas, que de por sí ya estaba en el ojo de mira, ahora iba a salir muy mal parada. La Madamé iba a sufrir, y mucho, en sus ganancias. Desde su puesto en la oscuridad de la iglesia, junto a la pila del agua bendita podía ver cómo los hombres se encogían de hombros mientras sus mujeres los miraban de soslayo y escondían después la cara entre las manos.
Al otro lado de la columna, había un hombre que no encogía los hombros, sino que se alzaba sobre su columna vertebral para observar mejor la homilía de aquel día. Era bajito y su cuello regordete no le permitía elevar mucho la cabeza, por eso, necesitaba estirar lo máximo posible sus piernas. Juanito, el que alguna vez fuera un joven inteligente y prometedor del pueblo, en lugar de irse a la ciudad se había quedado en el pueblo aprovechando sus cuartos y su buena fama. Así, en vez de ser un boticario más en la capital, se había quedado vegetando en la aldea, convirtiéndose en Juan, el erudito que dispensaba a quien quería y como quería algunos fármacos y medicinas naturales. Contaba ya cuarenta y tantos años bien pasados, más de cuatrocientas canas y cuatro cosas que acaba de archivar en la memoria fruto de aquella homilía del cura. “Nunca se sabe cuándo se puede utilizar lo que dicen los santos”, decía el erudito, que era además, un beato a ojos de Garganta la Olla.
Al acabarse la misa las mujeres fueron impeliendo a sus maridos, hijos, padres, hermanos, a recogerse a sus casas. Tan furiosas como estaban. Parecía que ya nadie se acordaba de la Marmionda. Angelita se santiguó, aquello era un doble problema para las muñecas. El erudito se escabulló entre la gente sonriendo. Sí, parecía que ya nadie se acordaba de la Marmionda.
A las puertas de la iglesia estaba Sebastián, esperó a que todos salieran y comenzó a preguntar nuevamente a todo el que se cruzaba a su paso si había visto a la mestiza. Llegó incluso aquel forastero a acercarse a dos mozalbetes y suplicarles su ayuda, pero en seguida otros vecinos comenzaron a increparle:
- ¡Loco! Deja a nuestros hijos tranquilos. Tú sabrás lo que has hecho con esa descarriada.
- A saber si la has matado tú y vienes aquí a reírte de nosotros.
- Pobre pecador. Te quedaste sin novia. Anda y córrete de vuelta a tu casa.
- ¡Vete tú solito a buscar en el bosque a la mujerzuela ésa! ¡Anda y que te lleve el demonio con ella!
Todo aquello se decía entre gritos, blasfemias y algún que otro empujón. Hasta que finalmente, la plaza frente a la iglesia quedó desierta. Sólo allí permaneció Sebastián, mirando en todas las direcciones. Y levantando después la vista a la sierra, se echó a caminar.
El erudito fue el último en escabullirse entre el gentío enfadado. Él mismo también dio alguna que otra voz antes de correr a su casa, coger unos potingues y enfilar el sendero de la sierra que tan bien conocía. La emoción de saber que nadie lo veía le dio alas y sin problemas llegó pronto a la gruta donde la voz sorda de la mujer pedía auxilio. Había llegado a tiempo; aún estaba viva la mestiza. Volvió a esgrimir su media sonrisa rígida. Desde que la había encontrado presa la mañana anterior, se encaprichó y había hecho lo posible porque siguiera en el mundo de los mortales. Ya sólo quedaba que consiguiera de la montaraz bestia su favor para adueñarse, él, de la Muñeca y sus carnes oscuras.
Amigos lectores, ¿cómo lo logrará?
A. Apresando nuevos «víveres» como ofrenda y sustitución; o,
B. Finge la huida de la mestiza y defrauda su obligación con la bestia demoníaca.
Puedes emitir tu voto de las siguientes formas:
- ENCUESTA: Debajo de estas líneas encontrarás una encuesta de acceso libre.
- WEB: comentando directamente en la publicación del texto en la web.
- FACEBOOK: dejando tu comentario en el muro.
- TWITTER: mencionando al usuario @CastraServilia y empleando el hashtag #enlasentrañasdeTormantos.
![]()
"En las entrañas de Tormantos" por Castra Servilia se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 3.0 Unported.