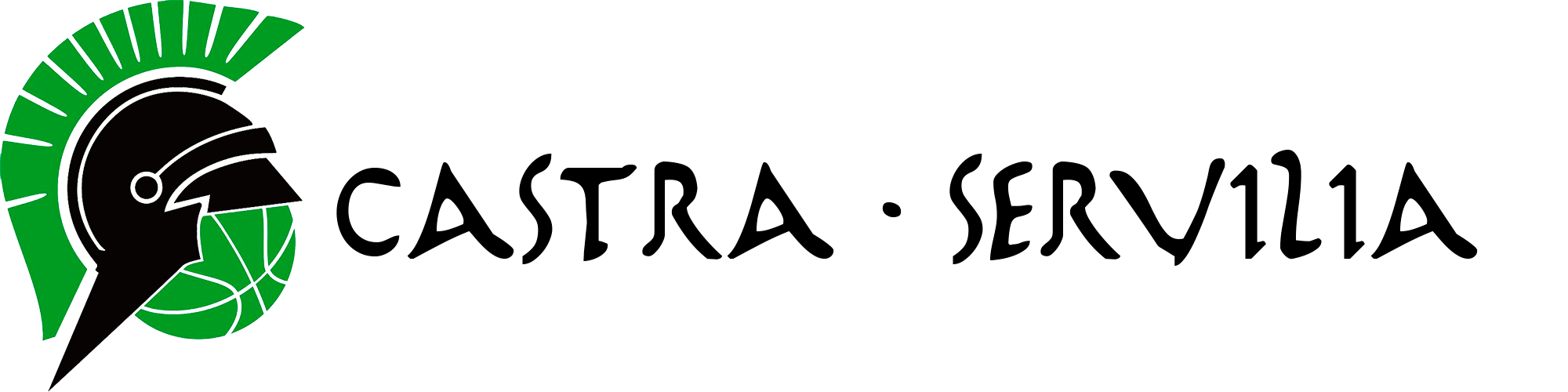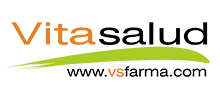-
Estás en:
- Inicio /
- Actualidad /
- Eventos /
- En las entrañas de Tormantos - Capítulo 1
En las entrañas de Tormantos - Capítulo 1
Publicada el: 12/02/2014
Narrativa
,
Escritura
,
En las entrañas de Tormantos
,
Narrativa Hipertextual
,
Capítulo 1
Antes de empezar: ¿qué es esto y cómo participar?
En las entrañas de Tormantos.
Uno.
El pueblo ya había caído extasiado tras otro invernal día de ferviente labor. El cocido y las migas no habían sido suficientes para hacer entrar en calor aquellos huesos agarrotados por la hostilidad del viento de enero, los cuerpos caían sobre los jergones en una letanía soporosa en la que solo la proximidad del fuego de la lumbre daba, por fin, acomodo. Los bueyes dormían bajo los techados colocados sobre las tablas carcomidas, sus patas desgastadas y despellejadas se guarecían entre la escasa paja. Escasas horas más tardes el despunte del sol haría elevarse los músculos, arrancar la fuerza necesaria de cada tendón para empujar otra vez los arados. El hombre y las bestias paso a paso roturarían la tierra, arrastrando en su empuje la jornada hacia el ocaso con el mismo ímpetu que nacían las raíces de los robles que rodeaban el pueblo.
Los robles y castaños circundaban las casas y ascendían por las laderas de los montes hasta las cimas, configurando un paisaje donde los crujidos de la madera semejaban las voces de dioses antiguos departiendo sobre la hecatombe de aquel reducto de la humanidad: Garganta la Olla. Aquella noche parecía la propicia para el diluvio universal: las nubes oscuras, negras, embarazadas por la tormenta parecían que iban a romper en cualquier momento sobre la Sierra de Tormantos. Marmionda, se apretaba su pañuelo sobre el cuello, más como un acto de nerviosismo que para cubrirse mejor sus ondulados cabellos morenos. La mestiza, como se la conocía en el pueblo, trataba de alejar la imagen del apocalipsis de su ovalada cabeza. Los árboles seguían resistiendo contra el viento bramante en una inerme lucha en la que el ganador habría de ser quien mejor desempeñara sus dotes naturales. Marmionda ya se imaginaba los árboles caídos, los animales huyendo, las casas cubiertas de agua, los techos derrumbándose, niños y hombres braceando salvajemente por no ahogarse hasta que finalmente sucumbiera al peso del agua todo ser viviente. Así lo había explicado don Fermín desde el púlpito, cuando ella aún cumplía con el deseo materno e iba a misa cada domingo con prudente puntualidad, para evitar el enfado de la madre y las miradas inquisitoriales del sacerdote y las perennes beatas. Comenzó a lloviznar, ya imaginaba un arca imposible emergiendo de la tierra y en ella, la figura de un hombre que se inclinaba sobre la baranda de la proa, lanzándole sus brazos. Sebastián. Sólo él podía salvarla.
El primer trueno la hizo salir de sus ensimismamientos, arrojó reminiscencias y ensoñaciones, dejándolas tiradas entre el barro que ya empezaba a formarse bajo sus pies escasamente calzados. Los zapatos que le había dado doña Francisca, la apodada en el pueblo como la Madamé, valían para salir corriendo de una habitación a otra pero no para saltar piedras y charcos de lodo. Las muchachas de la Casa de las Muñecas estaban acostumbradas al frío que se colaba por entre las hendiduras de las paredes pero no a sufrirlo en sus pies, pues a pesar de que doña Francisca era una señora adusta, cuidaba de vestir lo suficiente a sus mujercitas, sobre todo por las plantas, que era de donde venían todos los males de los pulmones, decía ella. No quería sufrir ninguna baja que repercutiera en su bolsillo. Remendar unos calcetines era más fácil que andar haciendo cuentas para pagar al alcalde y demás ralea, que después de solicitar sus servicios extendía la mano bajo la mesa recogiendo los reales por su silencio y su protección.
El barro le salpicó toda la falda y parte de la cara color caramelo. Jadeó. El viento se hacía ya insoportable, la empujaba hacía atrás pero tenía que llegar al punto acordado con Sebastián. No podía incumplir su promesa. Ya había faltado a su palabra tantas veces en la vida que no podía permitirse una más. No, no ahora que había sabido por primera vez y después de yacer con decenas de hombres, lo que era una caricia. Sebastián era su salvación. La sangre que le palpitaba en las sienes se lo decía. Sí, su sangre mora como decían las malas lenguas, aquellas lenguas corrosivas que la llamaban mestiza, y habían atacado a su madre por haber perdido la honra con un soldado de dudosa procedencia. Marroquín, por lo moreno y lo raro que hablaba, marroquín seguro, aquel no era un buen cristiano, afirmaba Juanito el incipiente erudito rural. Sea como fuere, ya tenía la Marmionda el sambenito de mestiza y de tanto achacarle desde la cuna que era hija de carne embustera se fue condenando a la niña, que queriendo o tal vez incitada por el veneno de las habladurías, se fue decantando por la falsedad. Tras la muerte de su desgraciada madre dejó de ir a misa; y de asistir los domingos a la casa de Dios, pasó a visitar la Casa de las Muñecas los días del Señor, después las vísperas de festivos y finalmente, hizo de aquella fachada azul su casa, y de doña Francisca, una nueva madre.
El ruido de la madera rota le traía el corazón en vilo pero era el mismo miedo el cual la hacía avanzar. Las ramas le rozaban los brazos con la misma brusquedad con la que las manos encalladas la echaban cada noche sobre el jergón. Sintió la Marmionda que una de aquellas ramas tenía forma de zarpa enguantada en esparto y que la asían con fuerza, pero consiguió zafarse. Maldita naturaleza áspera. Estaba cerca de llegar al punto donde había acordado verse con el apuesto Sebastián. Ya sentía su presencia pues se escuchaba cómo otro cuerpo se rebelaba contra el viento. Las rocas le dificultaban el paso, tanto que llegó a resbalarse y al intentar alzarse vio como una sombra por entre los troncos más próximos. Habría de ser ese Sebastián, que aún no la había visto y avanzaba en paralelo. De repente, las habladurías se le volvieron a venir a la cabeza, pero no murmuraban sobre ella, sino de aquella figura demoníaca que decían que vagaba por los montes y se llevaba a mujeres, niños, hombres y ancianos y les devoraba las entrañas. Aquello debía de ser tan cierto como que su padre era un soldado marroquín y no un pobre muerto de hambre que no conocía la higiene y que no sabía ni hablar derecho porque lo único que le habían enseñado era a proteger la tierra contra los liberales y progresistas. Un carlista tan solo, contra el que el pueblo ya olvidando sus antiguas alianzas había tirado sus piedras y había condenado a la marginación. Así, venciendo al pánico que le apretaba la garganta llego a la conclusión de que no era más que otra invención, una más de las que pululaban para asustar a los mozos y que no salieran a hacer diabluras con las jóvenes de los pueblos vecinos. Se irguió la muchacha y con la frente más alta siguió su camino. El ruido de la madera partiéndose la hizo volverse. Sintió una respiración cercana. Un resuello gutural. Y al volver de nuevo la vista al frente, lo vio.
Una cabeza de cabra a quince palmos de su cara. Un cuerpo enorme cubierto de pieles de animales y collares de huesos. Cintas de cuero rodeaban sus brazos desproporcionados, colgando hasta las rodillas que se alzaban también sobre unas piernas gigantescas. Eso vio o creyó ver la Marmionda antes de que un grito le saliera del alma y en un impulso nervioso y desesperado saliera a correr en dirección contraria a la que ese animal bípedo la observaba.
La cabeza de cabra también se precipitó a por su presa.
Qué deciden queridos lectores sobre el devenir de la Marmionda:
A. ¿Vive?, o
B. ¿Muere?
![]()
"En las entrañas de Tormantos" por Castra Servilia se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 3.0 Unported.
![]()
"Schengen" por Castra Servilia se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 3.0 Unported.
- See more at: http://castraservilia.com/eventos/schengen__capitulo_1__presente_159#sthash.g7HpTXD6.dpuf