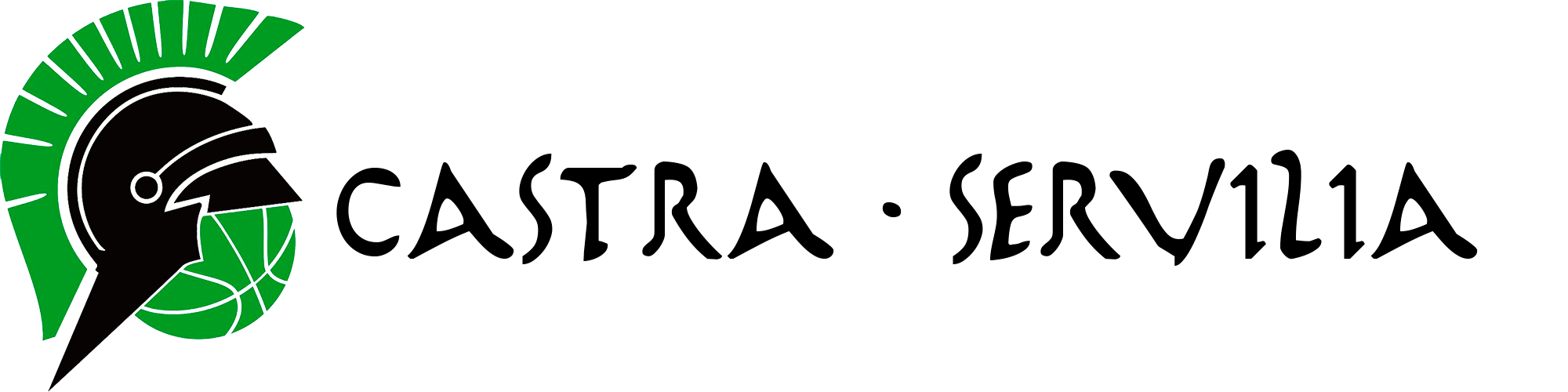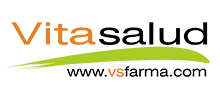-
Estás en:
- Inicio /
- Actualidad /
- Eventos /
- En las entrañas de Tormantos - Capítulo 11
En las entrañas de Tormantos - Capítulo 11
Publicada el: 23/04/2014
Narrativa
,
Escritura
,
En las entrañas de Tormantos
,
Narrativa Hipertextual
,
Capítulo 11
En capítulos anteriores... (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
En las entrañas de Tormantos.
Once.
En cuanto vio regresar a la carrera a los únicos supervivientes de la batida, y aprovechando el tumulto que alrededor de ellos se formó en la Plaza, don Fermín se escabulló. Las mujeres, que habían permanecido en improvisada liturgia junto a la hoguera, fueron las primeras en levantarse para escuchar a los tres campesinos. Y las pocas palabras que por la falta de resuello conseguían vocalizar, no anunciaban clemencia. La Cabeza de Cabra había sembrado de cadáveres la sierra. La sangre de los paisanos rezumaba por entre los resquicios de las peñas. Sus vísceras, esparcidas por cualquier resquicio del sendero alimentarían a las alimañas del monte. Sólo quedaba el Forastero, quien pudo lograr contener al demonio mientras ellos escapaban. Pero no será por mucho tiempo.
- “O luchar o morir” –acentuó uno de los fugitivos, con la mirada clavada en la lumbre-.
- “Es nuestra hora” –impelían al unísono las voces en el corro; de esa manera anónima, cuando la voluntad surge del acervo, y no de los individuos -. “Aprestad los aperos. Cualquier avío es bueno.”
- “¡Y azconas!” –se sumaban al clamor-.
- “¡Y tarambanas!”.
- “¡Y piedras!”.
- “¡Y hasta la cosecha!”.
El cura, entretanto, se hallaba ya a bastantes metros. Necesitaba huir; era su única preocupación. Sin embargo, comprendía que debía evitar la casa parroquial por su cercanía a la iglesia, y tampoco se atrevía a cruzar la sierra hasta las poblaciones vecinas. Vagó por las afueras del pueblo hasta que reconoció el silo del Juanito. Muchas veces, tras la homilía del día del Señor, acudía allí con él para emborracharse. Y el boticario estaba en deuda por callar su secreto tantos años. Se encaminó hasta la puerta, no sin antes comprobar que nada ni nadie lo perseguían, retiró la tranca y se hendió a través de las sombras.
…
Sebastián refrenó las leves embestidas del demonio embuchado en botarga por las calles de la villa con nada más que una horca que enfrentar. ¿O era el Jarramplas quien jugaba con él arrinconándolo, con el sempiterno soniquete del tamboril de compañía? Aún dudaba, pues no mostraba igual la infernal fuerza que exhibía en las embarradas tierras de Tormantos. Hasta que pisaron la desértica Plaza.
Ni un alma para socorrerle. Ni un arma dejada en prenda. Ni un rezo para implorar por su espíritu. Solamente la inmensa pira, que parecía avivada por la presencia demoníaca, se manifestaba con el crepitar de sus llamas. El Jarramplas se detuvo en mitad del foro, como requerido por un extraño mandato. Bufó desde las entrañas con un gutural alarido para precipitarse despiadadamente contra el joven soldado. Del primer golpe que le asestó, el restallar de varias costillas al crujir inundó el silencio contenido entre los muros. Al agitarse de esa manera tan salvaje, los jirones de desgajados pellejos que lo envolvían se endurecieron cual venablos, los cuales eran arrojados contra el militar como saetas. Su cuerpo, que hizo de eficaz diana, ya no pudo escuchar los cantos afligidos que comenzaron a rodear la Plaza.
…
Lo primero que hizo don Fermín en su repentina madriguera fue disipar su miedo con vino. Una jarra tras otra. Pensó que si debía morir, mejor ebrio. Y a punto estuvo, del susto, cuando de uno de los toneles escuchó varios quejidos desgarradores. Perplejo e inseguro, pero también osado por el valor etílico, se aventuró a abrirlo. Su mente no daba crédito a lo que veían sus ojos. Allí, como un ovillo, se encogía la ramera; la muñeca causante de todo. La extrajo sin dificultad del barril y la dejó tendida en el suelo. Incluso así, desvanecida y sucia, con los harapos a duras penas prendidos, yaciendo en el empedrado, las carnes mestizas de la Marmionda resultaban irresistibles. El Cura experimentó, como hace lustros, el mismo delirio medrar en él. Terminó de un trago el morapio, desató el cinto que ajustaba la sotana y se dejó caer. Separó las piernas encallecidas de la furcia con violencia mientras su bálano la atravesaba con cólera. El ímpetu del canónigo apenas duró el instante mientras vaciaba su veneno dentro del vientre de la mora. Y de repente, una cantiga del exterior que parecía abrumar su agresión, lo hizo volver en sí. Aterrado, de nuevo se cubrió con su hábito y salió a la intemperie.
Las alborás precedían el paso del gentío. Se encaminaban hacia la iglesia enarbolando las improvisadas armas, con los arrestos irreflexivos de quien nada peor puede temer. El Cura, se incorporó a la marcha abandonado a su ánimo taciturno. Y en el escaso minuto que tardaron en llegar, el Jarramplas ya había dado cuenta del isabelino. El pueblo, sublevado e inspirado por la muerte de Sebastián, comenzó a arrojarle sin piedad todo aquello que portaban. El demonio, sorprendido y rodeado, cada vez más acorralado, intentó sin éxito huir. Los centenares de vecinos eyacularon sus proyectiles contra el deforme hijo del infierno hasta derribarlo junto a la pira consagrada por las lágrimas de las madres.
En la distancia, en la profundidad y abundante naturaleza de la Sierra de Tormantos, otra madre, con ese sentido que sólo ellas poseen, comprendió la pérdida de sus entrañas.
![]()
"En las entrañas de Tormantos" por Castra Servilia se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 3.0 Unported.